Artículo Política Exterior, N*112 (julio-agosto 2006) Miguel Ángel Vecino, historiador (École Pratique d'Hautes Études-Sorbonne)

Un lugar común y siempre bien acogido entre la mayoría de los historiadores de los siglos XIX y XX consistía en hacer responsable al canciller austriaco Klement Metternich de la represión que los liberales y los movimientos nacionalistas sufrieron en todo el continente europeo en la primera mitad del siglo XIX, y haber hecho de los tratados de Viena de 1815 el compendio de ideas conservadoras que dominaron las relaciones internacionales hasta que las revoluciones de 1848 obligaron al canciller a exiliarse.
Dos elementos esenciales explican esta imagen deplorable de un estadista cuya visión de la política internacional era de un realismo y una certeza indiscutibles. El primero, el recuerdo que dejó de hombre frívolo, disipado y poco serio en su trabajo: “Un excelente maestro de ceremonias y un execrable ministro”, dijo de él su siempre antagonista el emperador Alejandro; el segundo, no haber tenido la suerte de contar con un biógrafo que supiese poner de relieve (como lo hizo Webster para con Castlereagh) lo mucho que le debe la paz europea entre 1815 y 1914.
Buscando un equilibrio (palabra tan esencial para Metternich) entre posturas encontradas, Enno E. Kraehe reunió en su importante contribución al estudio del canciller austriaco, The Metternich Controversy, 17 opiniones que en conjunto dan una excelente visión de su ideología y acción.
Sus Memorias, inéditas en castellano y en España, son de singular importancia para conocer el pensamiento y la época de Klement Wenceslas Lothar von Metternich-Winneburg-Beilstein, príncipe de Metternich. La frivolidad de la que siempre fue acusado no era distinta a la de su clase y su tiempo y nunca alcanzó los excesos de Talleyrand; su inteligencia y comprensión de la política internacional nada tenían que envidiar a la de ese estadista francés ni a la de lord Castlereagh. Metternich fue un hombre de su tiempo que intentó que su mundo no fuese nada más que una actualización tan somera como superficial del Antiguo Régimen, adaptado en lo inevitable al nuevo panorama mundial surgido de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas.
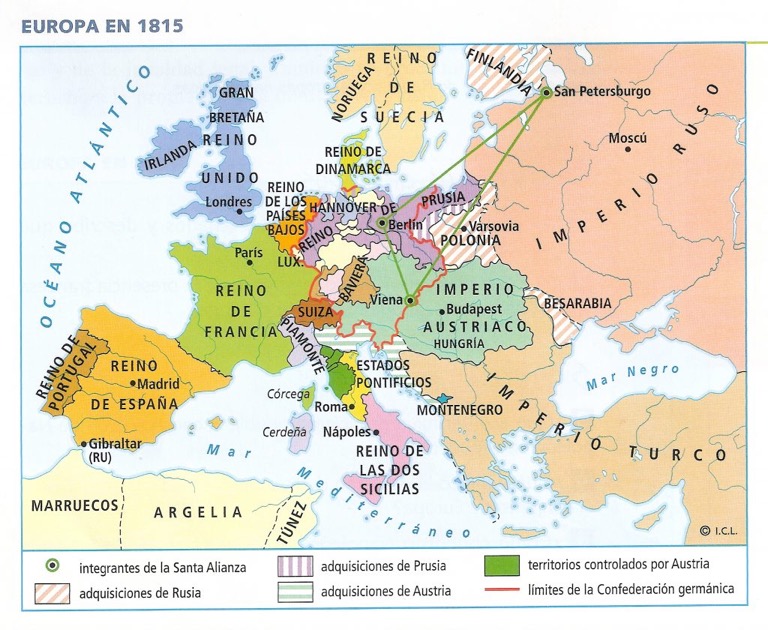
Como explica su hijo Richard en el prefacio, Mémoires, documents et écrits divers se publicó, por deseo expreso del canciller, 20 años después de su muerte, a finales de 1879. Se publicaron simultáneamente en francés (París: Plon), inglés (Nueva York: Charles Scribner’s, 1880) y alemán, y de hecho, en todas las ediciones hubo que traducir parte de los escritos, por cuanto el canciller utilizó siempre indistintamente el francés y el alemán: cuando era estudiante en la universidad de Estrasburgo, su padre, en una carta fechada en 1790, pide a su hijo que le escriba en alemán, pues “una condición para un buen alemán no es solo saber hablar y escribir en su lengua materna, sino dominarla…”, añadiendo que “de hecho, podrás seguir escribiendo a tu madre en francés”.
Sin embargo, Metternich nunca tuvo el sentimiento germano de su padre, y consideró el sacro imperio romano germánico, cuya corona ostentaba la familia Habsburgo, como un elemento del que había que deshacerse, al igual que de aquellos territorios cerca del Rin que no proporcionasen ningún beneficio a Austria. La contradicción fue que la confederación germánica proporcionó más poder al emperador austriaco en Alemania del que tuvo en el sacro imperio.
En realidad, no se puede hablar de memorias en el sentido tradicional, pues son recuerdos, correspondencia privada y documentos de todo tipo, que solo hasta el final de las campañas contra Napoleón tienen la forma de una narrativa cronológica propia de unas memorias, aunque frecuentemente épocas de su vida (a veces largas) las despacha en unas líneas. En conjunto, la “autobiografía” (comprendiendo “la historia de las alianzas”) ocupa 199 páginas del primero de los ocho volúmenes.
Los dos primeros tratan el periodo posiblemente más atractivo, desde 1800 hasta 1815. No obstante, la disposición de estos dos volúmenes no hace cómoda la lectura, pues la autobiografía envía a notas, las cuales reenvían a su vez a documentos variados y frecuentemente muy largos, como por ejemplo los concernientes a su estancia en Berlín o las descripciones de personajes célebres.
El resto de los volúmenes es una recopilación de documentos, principalmente sobre cuestiones internacionales, sobre todo en la edición inglesa. Los documentos siguen un orden cronológico anual, y la selección se basa precisamente en las cuestiones más importantes del momento. Por ello, la palabra “documento” se refiere tanto a cartas privadas, como correo oficial, instrucciones, informes y, a partir de su matrimonio con la condesa Melanie Zichy-Ferraris, una selección del diario que ésta escribió y que sirve esencialmente para tratar la vida privada de Metternich.
Formado bajo la sombra de la Revolución Francesa, Metternich consideró toda su vida que París era el centro de interés, pues lo que allí ocurriese tendría forzosamente repercusiones para el resto del continente, y por eso Francia ocupa un lugar tan esencial en su trabajo político.
Sin embargo, la profusión de documentos no es en modo alguno negativa, ya que, lejos de ser memorias de rumores y cotilleos, o inclusive de la petite histoire, su interés reside en el enfoque, en la reflexión sobre los problemas internacionales, de un hombre que entró en el servicio con el siglo XIX (fue nombrado embajador en Dresde en 1801) a la edad de 28 años y permaneció activo hasta 1848.
Desde el punto de vista político, Metternich supo aprovechar más las circunstancias que preverlas. Sus ideas eran las que terminan imponiéndose porque son las más simples, comprensibles y realistas. De hecho, Metternich escribió con gran razón refiriéndose a su forma de entender la política: “Lo que se llamó el sistema de Metternich no era un sistema, sino la aplicación de las leyes que rigen el mundo. Las revoluciones descansan sobre sistemas, las leyes eternas están fuera y por encima de eso que, en estricta justicia, no tiene más que el valor de un sistema”. Comprender el trabajo y el legado de Metternich solo es posible si se comprende el significado de su frase: “Hay leyes inmutables”. Su triunfo y su derrota vienen precisamente de entender la realidad como algo inmutable en su base aunque transformable en su aspecto exterior. Las revoluciones de 1848 le demostraron que, si bien la historia tiene leyes, el cambio es precisamente una de ellas, de forma que la esencia de la historia no es la permanencia sino la transformación. En cierto modo, Metternich practicó lo que Bismarck definió como política internacional: “Alcanzar fines muy simples por medios muy complicados”.

Klement nació en Coblenza el 15 de mayo de 1773, hijo de Franz Georg y Maria Beatrix Kagenegg. Gracias a los buenos contactos de su madre con las más altas esferas de la aristocracia, el joven Metternich se desposó con Maria Eleonor von Kaunitz. A su madre le debe igualmente su educación, que ella cuidó con esmero dándole consejos propios de alguien que conocía la corte y las relaciones mundanas: “Cuando estés en Alemania, alaba la música alemana y cuando estés en Francia, la francesa”.
Durante la infancia compartió tutor con su hermana mayor, Pauline, y su hermano pequeño, José, y éste le acompaño en 1788 a estudiar en la Universidad de Estrasburgo. En aquella época tomó contacto por primera vez con la incipiente Revolución Francesa y, ya a los 19 años, “me di cuenta de que la revolución sería el adversario que tendría que combatir a partir de entonces”.
Tras algunos puestos secundarios, Klement obtuvo su primer trabajo diplomático de importancia como embajador ante el rey de Sajonia, para pasar poco tiempo después a Berlín y de allí dio (más por casualidad que por mérito) el gran salto que tan determinante y útil le sería para el resto de su vida: París. Durante los años de estancia en esa ciudad, el futuro canciller guardó contactos y conocimientos de Napoleón y de su círculo más próximo que le serían de enorme ayuda cuando, en 1813, tuvo que decidir si se lanzaba a una lucha que podía acabar, de ser el resultado adverso, con la existencia del imperio de los Habsburgo.
Su altivez y prepotencia exasperaban al propio Friedrich von Gentz, el llamado “secretario de Europa”, que sin embargo fue su mano derecha y confidente político, sobre todo durante el Congreso de Viena. Como escribe Alan Palmer, su permanencia durante tantos años en el puesto de canciller dependió más de la relación personal con el emperador que de las buenas relaciones con la familia imperial o con los personajes influyentes de la corte.
Pero lo más apasionante de los años siguientes está en el estudio de su actividad política.
Metternich merece un puesto más equilibrado que el que la historia le ha dado. Lo cierto es que el canciller ha pasado como la quintaesencia del conservadurismo reaccionario, como Talleyrand de la corrupción, sin entretenerse a pensar que ambos poseían unas dotes políticas que hicieron de ellos grandes estadistas, sin prejuzgar su comportamiento ético. Añádase que Metternich tuvo siempre mal cartel en Francia, pues otro historiador galo que le ha consagrado varias obras (Antoine Béthouart) no es menos crítico.
Ese carácter realista y un indudable sentido de la oportunidad fueron rasgos esenciales para forjar su idea de la política que se basaba esencialmente en dos principios: uno de política interior, las revoluciones son intrínsecamente nefastas; y otro de política internacional, el equilibrio de poder es el único medio de garantizar la paz entre los Estados. En este segundo punto seguía una línea de pensamiento dominante entre los tratadistas anteriores a él, y desde luego mayoritaria entre los estadistas presentes en Viena: desde el emperador Alejandro hasta el propio secretario del Congreso, Friedrich von Gentz, nadie imaginaba la paz en Europa sin equilibrio entre sus potencias, aunque como el gran estudioso del equilibrio de poder, Gulick, escribe: “El sistema de equilibrio no es sólo dirigido por las grandes potencias sino también para ellas”. Y ésa era, sin duda, la base sobre la que se sustentaba el escenario internacional de Metternich, como ya el 4 de diciembre de 1804 escribía al ministro Colloredo sobre la necesaria alianza entre Berlín y Viena, “cuya única finalidad sería mantener el equilibrio de Europa”.
Las críticas contra las decisiones políticas del canciller han abarcado prácticamente toda su vida, pero entre ellas merece extraerse la mediación de 1813, tanto por producirse en unos momentos especialmente tensos para el futuro del continente, entre Rusia y Prusia, por un lado, y Francia, por otro, como por lo que supone de visión de la política internacional y riguroso cálculo entre riesgo y ganancia, mediación que para no pocos historiadores resultó un rotundo fracaso para Metternich.
Este juicio tiende a olvidar cuatro elementos esenciales: primero, que los Habsburgo se arriesgaban a ser destronados y su imperio dividido si los aliados perdían otra guerra con Napoleón; segundo, que Austria no se podía permitir sustituir un poder supremo en Europa, Francia, por otro, Rusia; tercero, que el ejército austriaco no estaba preparado para un enfrentamiento inmediato, por lo que necesitaba tiempo, y los dos meses largos que Metternich consiguió fueron esenciales para mejorar esa situación; y cuarto, que Metternich, para no quedar como un traidor si Napoleón volvía a imponerse, necesitaba justificar que había hecho todo lo que estaba en su mano para evitar la confrontación. La mediación fracasó, pero en su fracaso estaba un indudable éxito de Metternich porque, planteada la mediación como el canciller lo hizo, sea cual fuese el resultado, él siempre ganaba, algo o mucho.
Por ello, esta gestión diplomática no debe entenderse como un fracaso, sino como una prueba de gran habilidad y sobre todo de profundo realismo: Austria no era Rusia y tras el emperador Francisco no se extendían los inabarcables territorios en los que el autócrata ruso podía refugiarse. Metternich hacía una política (como 70 años después Bismarck en Alemania) sobre un realismo territorial indiscutible. A partir de ese momento, Austria y Metternich fueron el alma de la coalición, y el canciller dio muestras de su gran capacidad negociadora al mantener unidos a unos aliados que recelaban tanto unos de otros como del enemigo común.
El resultado en el terreno militar de todo aquel trabajo fue la victoria de Leipzig, que el emperador Francisco supo agradecer a Metternich por su “sabia dirección en los asuntos exteriores”, elevándole a la dignidad de príncipe (fürst).
Sin duda, lo más interesante de sus Memorias son los documentos, las reflexiones, análisis generales de política exterior que seguirán siendo comunes entre los grandes políticos y estadistas. Recuérdense, como ejemplos, los despachos de su contemporáneo lord Castlereagh, como entre muchos otros, en el último tercio de siglo, los de otros ministros de Asuntos Exteriores, como el despacho de 18 de junio de 1871 del ministro francés Jules Favres al embajador en Constantinopla, el de su sucesor Waddington el 7 de julio al embajador en San Petersburgo, o la excelente descripción del fin de su misión en Constantinopla del embajador ruso Giers el 31 de octubre (13 de noviembre) de 1914, y que adquieren todos ellos el carácter de lecciones de diplomacia y de política exterior. Si en algunas ocasiones, Metternich pronunció frases que podrían parecer frívolas –como cuando refiriéndose a Italia la comparó con una alcachofa que “había que comerla hoja a hoja”–, no debe olvidarse que dijo en otra ocasión que “el agradecimiento no es un sentimiento eficaz en política. Es un error tomarlo en consideración”, y que no dudó en espiar a su soberana para desprestigiarla ante su marido, el emperador Francisco.
Cuando se leen sus retratos de personas célebres, sus despachos, instrucciones etécetera, es preciso reconocer que su puesto en la historia lo tiene merecido, y la valoración de su persona debe hacerse sobre su labor como estadista.
En otras ocasiones he escrito que no compartía el punto de vista británico, según el cual lord Castlereagh fue la piedra angular sobre la que se creó la coalición antinapoleónica, y fue el alma del Congreso de Viena. Tampoco voy a afirmar ahora que Metternich lo fuera. Cada uno de los principales estadistas hizo su aportación al conjunto, pero solo la longevidad política de Metternich dio la suficiente continuidad al sistema para hacerlo perdurar un siglo, y ese sistema era esencialmente una defensa a ultranza del equilibrio de poder, idea que tuvo tanto calado en el pensamiento político internacional en todos los ambientes europeos que, por ejemplo, cuando en el invierno de 1915, con la Primera Guerra mundial en plena vorágine, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei D. Sazonov, explicó a la Duma Imperial las razones del inicio de las hostilidades con el imperio otomano, sigue apegado a la misma idea y cita al rey Eduardo VII que: “Sabía que solo una aproximación de las potencias que estaban ligadas por la comunidad de pacíficos intereses, podría dar estabilidad al equilibrio político en Europa”. A título de anécdota, mencionaré que si en 1915 el ministro ruso citaba al rey británico, 110 años antes (1805) el enviado del emperador Alejandro I, Novosilitzof, propuso justamente al primer ministro británico Pitt un acuerdo para “restaurar el equilibrio de Europa”.
Más allá de Metternich como estadista y más allá de la permanencia de su ideario político, lo que el canciller dejó como huella en la política internacional fue una forma de entender ésta. La idea de mantener un acuerdo permanente entre las potencias para asegurar el equilibrio de poder en Europa, según quedó estipulada como gran novedad en el art. XVI del tratado de Chaumont, no se reflejó en un permanente congreso porque la idea no soportó el paso del tiempo ni la desaparición física de tres de los cuatro principales signatarios. El propio Castlereagh veía el “concierto de Europa” como un sistema para resolver problemas concretos, no para gobernar el continente.
Pero lo que sí perduró más allá del propio Metternich (como se vio en las sucesivas crisis que ocurrieron hasta 1914) fue la idea de que una reunión de las grandes potencias podía evitar una guerra total. De hecho, en 1914 el rechazo vienés a la reunión de un congreso para resolver la crisis surgida en Sarajevo, propuesto por el secretario del Foreign Office, sir Edward Grey, alejó definitivamente las posibilidades de paz.
Así, el sistema de Metternich no debe entenderse como una pretensión de instaurar la regularidad de los congresos, idea que ha hecho a ciertos historiadores poner fin al sistema de Metternich con la celebración del último en 1822, sino la institucionalización de la idea de “congreso” en el que participasen las grandes potencias como la forma de solucionar los conflictos o, como fue el caso con el congreso de Berlín, de frenar las excesivas pretensiones de una potencia mediante la presión conjunta de las otras, con el fin de salvaguardar la esencia de la paz que era y sigue siendo el equilibrio de poder.
La imbricación de la idea del canciller austriaco de reuniones preventivas para prevención o solución de conflictos como parte del escenario de las relaciones internacionales, sobrevivió a la guerra de 1914-18 convirtiéndose en un mecanismo esencial del nuevo mundo que se pretendía iniciar en Versalles y así, cuando el vizconde Cecil escribe su libro A Great Experiment sobre el comienzo de la Sociedad de Naciones, empieza justamente refiriéndose a la gran aportación de Metternich.


